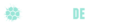No importa que arriba todo el estadio sea el hervidero más grande de toda la ciudad, pocos lugares son tan fríos como un vestidor vacío cuando se llega antes de tiempo por dejar a tu equipo con un jugador menos. Es cierto que hay expulsiones que –moral más, moral menos– pueden llegar a ser aplaudidas. Como aquella de Luis Suárez en la que una mano en la línea evitó un gol de último minuto que pudo haber dejado a Uruguay fuera de la Copa del Mundo. ¿Pero una patada sin balón a media cancha?
Lee más: 5 libros de futbol para niñas y niños
Pues así echaron al 10. Ni el aficionado más hostil, irracional y con la torre de vasos de
cerveza más alta en todo el estadio, tuvo algo que reclamarle al árbitro. En su lugar, insultar al jugador de tu propio equipo por hacerse expulsar de una manera tan absurda, sería lo normal, pero no cuando se trata del mejor, del que más corre, del que más da, del que más sabe y del que te trajo hasta esta instancia, a tan solo un paso de la final. Nadie podía recriminarle por este error, más bien a la afición entera se le rompió el corazón.
En su camino al túnel el 10 llevaba la cabeza inclinada con la mano en la nariz para no respirar el hedor. No vio a la cara a ningún aficionado, solo distinguió a quien parecía ser la persona más decepcionada en todo el lugar: un hombre de lentes oscuros que, a pesar de tener los ojos cubiertos, el 10 se dio cuenta de que no lo dejó de mirar.
Abajo en lo profundo, el 10 llora tan fuerte como puede, como si se empeñara a que lo escucharan hasta la cancha, aunque en realidad nunca le ha gustado que lo vean quebrarse. Solo hace silencios para respirar y recuperar aunque sea un poco del aire que se le está escapando, y para escuchar la narración del partido en una tele que está en los vestidores.
No alza la cabeza para mirar, no deja de ver hacia el suelo, solamente escucha, mientras lucha contra el escalofrío que le chicotea cada que resiente la presencia del hombre de lentes oscuros acechándolo afuera del vestidor. El frío del lugar se sintió eterno pero en realidad el partido solo duró un par de minutos más, después de que fuera expulsado. Finalmente el silbatazo. El empate se mantuvo, habrá penales.
El 10 siente cómo la culpa y tranquilidad le recorren el cuerpo al mismo tiempo. Se siente avergonzado de lo que hizo pero también encuentra el consuelo de no tener que
pasar por el martirio de posiblemente patear un penal. Su historial ya era conocido, un 10 que no pateaba penales. Siempre habría un buen 9, un buen 5, incluso un buen 4 que podría cobrarlos en su lugar. Él anotaba tiros libres, de cabeza, driblando, de
chilena, incluso tenía ya dos goles olímpicos, pero no penales, simplemente no pateaba penales.
Te puede interesar: Los Diablos Rojos… ¿de Bélgica?
La tanda terminó y su equipo logró avanzar a la gran final. Al igual que los aficionados, sus compañeros, si bien estaban extrañados por lo sucedido, no le recriminaron, pues siempre dejaba todo en la cancha, por lo que al bajar abrazaron al 10 y compartieron
con él la victoria, quitándole al vestidor la sensación de que era una gran cubo de hielo.
El entrenador conocía al 10 desde hace más de 15 años, cuando dirigía la sub-12 del equipo. Fue testigo del más reciente penal cobrado por el 10 del que se tenga registro. Fue el último día que su padre fue a verlo jugar, un hombre que siempre usaba lentes oscuros para tratar de ocultar que la sobriedad y él no tenían nada que ver. Nunca entendió que el olfato es un sentido mucho más sensible y que deja mayor huella. Achacaba el nunca haber llegado a ser profesional a una lesión en la cadera, en su mente se trataba del mejor jugador de futbol que jamás hubiera pisado la tierra, pero la vida había sido injusta con él. Era de los que creía que su apellido era más importante que sus hijos.
El 10 siempre había portado el 10, desde muy niño demostró que era el talentoso de
cualquier equipo al que llegara. Lo que nunca se le volvió a ver en los dorsales fue su apellido. El entrenador recuerda bien que luego de fallar ese último penal, el padre tambaleándose caminó hasta el 10 y sin más le quitó la playera, avergonzado y asqueado de que un niño portando su apellido no hubiera sido capaz de anotar desde
los once pasos. Le reclamó no ver fijamente al portero a los ojos para intimidarlo, como le había ordenado. Mientras las personas cuerdas del lugar se acercaban para encarar y retirar al padre del lugar, el 10 –sin su 10 en la espalda– lloraba tirado en el pasto. Su padre caminó y se empezó a alejar. Fue la última vez que lo vio.
Lee más: Valedores de Iztacalco: los jugadores que nos hicieron soñar
El 10 sabía que su padre no se fue porque fallara ese penal, el alcohol y otra familia
eran razones de mayor peso, pero muchas veces no importa lo que se piense, sino cómo se siente. ¿Y qué podía sentir un niño que había sido desvestido y despreciado por su propio padre?
La historia de las semifinales se repitió. El 10 nunca había permitido que un equipo suyo llegara hasta la instancia de los penales, de hecho uno de los goles olímpicos en
su haber, lo había metido en los últimos minutos de una final. Pero esta serie fue muy dura, así que tras 180 minutos, no encontró la manera de terminar todo antes de tener que ir a a los once pasos.
Tenía claro que no se haría echar otra vez, pero tuvo otras ideas como fingir una lesión. Sin embargo, su entrenador lo conocía muy bien y se le anticipó, hizo el último cambio del partido. El 10 tendría que quedarse y parecía que tendría que patear.
Era el último en la lista, ¿qué probabilidades había de que tuviera que disparar? Los turnos pasaron y si un equipo anotaba el otro también, si uno fallaba, el otro también. El hombre de los lentes oscuros había retomado su lugar en la tribuna, justo detrás de la portería donde los penales se estaban tirando. A partir de que inició la muerte súbita, el 10 se hincó y dio la espalda al arco en el que todo estaba sucediendo. La reacción de la afición y el ruido le permitían saber cuándo un penal era fallado y cuando otro era anotado.
El 10 caminó hacia el entrenador se acercó lo más que pudo, sin más opción, tuvo que aguantar su vergüenza. Como un niño asustado preguntó algo que nunca creyó preguntar, no al menos en voz alta.
–¿Profe, usted lo ve? Yo lo veo atrás de la portería.
El entrenador se desconcertó por completo, pero entendió la pregunta. Llevó su mirada hacia donde estaba la del 10. No respondió nada, solo le regresó unos ojos que buscaban dar apoyo y consuelo. El 10 emprendió su camino de regreso al círculo central, para esperar su turno que parecía inevitable.
El décimo cobro por equipo llegó, ambos anotaron, entonces el 10 tendría que tirar. Veía de reojo al hombre de lentes oscuros, pero sentía su presencia como si estuviera ahí al lado de él en el campo. Un olor etílico empezó a invadir su nariz y su cerebro.
Quizá te guste: Series sobre futbol en Amazon
El entrenador lo vio aterrorizado como aquella vez, como cuando ayudara a ese niño de 11 años a levantarse del campo y con una toalla cubriera su torso. Entonces, el entrenador corrió hacia el centro del campo sabiendo que lo expulsarían por dejar su área técnica, pero qué más daba, su jugador lo necesitaba.
–Míralo a los ojos.
El 10 estaba lleno de miedo, caminó hasta el manchón penal con la sensación de estar indefenso y expuesto, se sentía desnudo, como si en un parpadeó le hubieran arrancado otra vez su playera. Llegó al punto penal, estaba temblando, pero lo hizo: lo miró a los ojos como nunca había hecho, entonces el hombre se quitó los lentes oscuros y le regresó la mirada durante un par de segundos, luego se dio la vuelta y trastabillando tomó el túnel y salió del estadio. Fue su último partido, nunca regresó.
Un segundo silbido del árbitro sobresaltó al 10. Respiró profundo, no había ningún hedor. El 10 disparó.
Por: Omar Sánchez / @SanchezGarcia_O