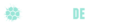Mi hijo no sabe leer ni escribir. Es por mi culpa. Tampoco juega con carritos o se divierte con niños de su edad. Es por mi culpa. Desde que su madre nos abandonó, me he enfocado en hablarle mal de ella, así como en quejarme del mísero salario que me pagan en la fábrica y que no alcanza para darle aunque sea un poco de dignidad a su desarrollo. El chamaco no hace más que escucharme y callar. Me desespero con su silencio, su indiferencia; quisiera que no fuera así. En realidad, me desespero conmigo mismo.
Salgo desde temprano para irme a la chamba y mi hermana Maribel hace favor de cuidármelo hasta la noche, horario en que regreso a casa. Ella siempre me dice que el niño se la pasó dando lata todo el día, que no para de dar guerra. Me cuenta que se sube a la azotea vestido de Superman para saber qué se siente volar. Agradezco las historias de mi hermana, pero sabemos que no es así. La silla de ruedas se lo impide a mi hijo. Por mi culpa.
Cada noche que paso frente a la farmacia de mi colonia observo los juguetes exhibidos al otro lado del cristal. Hay unos soldaditos verdes y no muy caros que quisiera comprarle a mi niño, pero al tocarme los bolsillos del pantalón siento las pocas monedas que apenas alcanzan para sus papillas. Un par de ocasiones he abierto mi caja de herramientas con ganas de sacar la llave de perico y romper ese maldito cristal.
En la Navidad pasada mis compas hicieron una vaquita y le regalaron un bonito uniforme de Tigres, un balón y unos zapatos de seis tachones. La playera está bien chula y tiene el nombre del único ser capaz de arrancarle una sonrisa a mi chamaco, André-Pierre Gignac. Cada vez que lo ve en la tele, o lo escucha nombrar, su carita de ángel brilla y brilla con felicidad. He querido llevarlo al estadio para que vea a Gignac, a sus tigres, sin embargo, la lana nomás no me alcanza.
¿Conoces a @10APG? ¡El futbolista de Tigres ya es mexicano! 🐯🇲🇽 #VamosTigres pic.twitter.com/vxMQVlh6Q4
— Apuntes de Rabona (@ApuntesdeRabona) 20 de abril de 2019
Cada noche que lo miro dormir rompo en llanto. Me condeno y me culpo que esté así. Jamás quise escuchar a su madre, jamás quise escuchar a nadie. Bebí y me drogué hasta las cachas; la parranda era la parranda. Retumban en mis pesadillas las súplicas de mi exmujer: “Ya no me hagas beber, carajo, ya no. Entiende que estoy embarazada”.
No aguantó más y decidió irse antes de soportar más dolor. Vecinos me dicen que cuando no estoy viene a visitar al niño, y hasta es ella quien se encarga de darle de comer. Mi hermana es su cómplice y no se atreve a decírmelo por miedo a que me desquite con el chamaco. Seré una mierda, pero nunca me desquitaría con él, mucho menos después de lo que hice mientras estuvo en el vientre de su madre. De hecho, hago tiempo antes de llegar a casa para que mi hijo conviva más con su mamá. ¡Claro que lo sé!
Esta noche es distinta, mágica, diría yo. Incluso me atrevería a dejar de lado mi ateísmo disfrazado de odio a Dios y decir que es un milagro. Mi hijo, mi niño con su parálisis cerebral me recibe contento y sentadito en su silla de ruedas. “Pa-pá”. Con todo el esfuerzo que implica para él, extiende sus brazos para que lo abrace. En su manita derecha trae dos tarjetas que parecen de crédito.
Aviento la caja de herramientas y corro hacia él para abrazarlo y pedirle que me perdone. De sus ojos se desprende una lágrima y con una alegría angelical, tan llena de inocencia, repite de nuevo “pa-pá”. Mi hermana contempla emocionada la escena y disimulo no haber visto que mi exmujer sale huyendo por la puerta. “Pa-pá”. Mi hijo me presume las dos tarjetas que tiene en su manita. ¡Son abonos para el Tigres-Monterrey del fin de semana!
Mi niño quiere estar listo desde ahorita y le pongo su uniforme, su playera de Gignac. Mientras duerme el tigre de garra que es mi hijo, y ya abusando de milagros, pido que en sus sueños grite el gol del futbolista francés hasta que se canse.
Por: Elías Leonardo
Lee más: Ellos también juegan: el síndrome de Down y el futbol
Este es nuestro once ideal de Tigres, ¿coincides con la selección?