
@pepedelbosque

@ricardo_losi


@betogonzalezm_

@memonavarro_

@oscarmendoza02

@futboloblicuo

@andraujo

@majolagram

@daryansandoval

@douglas_sierrab
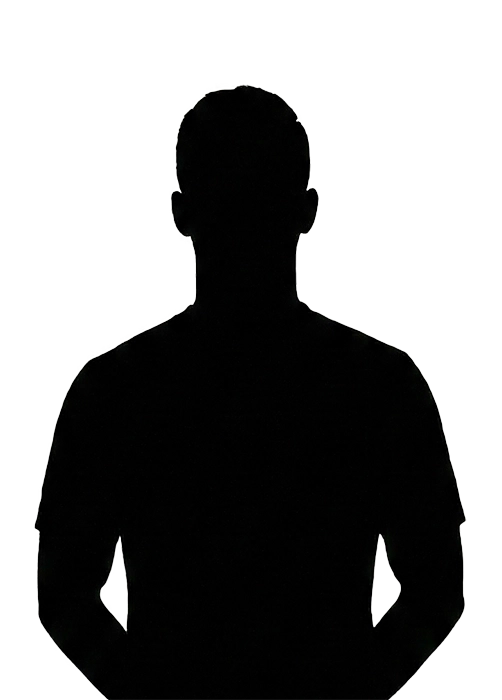





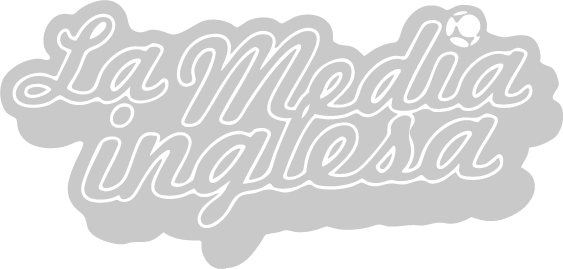



Plataformas Digitales